
Viernes 11 de Febrero 2011 10:08 hrs.
radio.uchile.cl
Radio Universidad de Chile publica parte del proceso judicial contra Ramón Llanquileo, uno de los 17 comuneros mapuche que están siendo juzgados en Cañete. En los extensos interrogatorios, habla sobre su actividad en las comunidades, se defiende de las acusaciones de terrorismo y asegura que "es una pelea entre los más pobres de los pobres, los mapuche, y los grandes grupos económicos".
Noticias relacionadas
El proyecto de ley que vuelve a amenazar al pueblo mapuche
Mapuches ratifican denuncias de torturas a testigos protegidos en juicio de Cañete
Los juicios injustos de Chile: un reflejo de su historia reciente
Miércoles 2 y jueves 3 de febrero 2011, Cañete
El presidente del tribunal: El testigo por ser acusado no será juramentado, se le exhorta decir verdad respeto a los hechos que va a declarar, luego de cual será interrogado por la defensa, luego por el Ministerio Público. Para efecto de los registros de audio, su nombre completo por favor.
Ramon Llanquileo: Mari Mari kom pu che.
(En la sala algunas voces contestan “Mari Mari”).
Ramon Llanquileo: Señores magistrados buenas tardes, hermanos imputados…
El presidente del tribunal: Solamente su nombre por favor, nombre completo…
Ramon Llanquileo, un preso político Mapuche
R. L.: Discúlpeme su señoría, pero según nuestras tradiciones como Mapuche, antes de comenzar un dialogo o una presentación, previamente tenemos que saludar a todos los presentes, eso es una tradición al interior de nuestro pueblo. Señores abogados defensores, señores de la Fiscalía, señores custodios. In che ta Ramon Esteban Llanquileo Pilquiman. Cedula de identidad según el registro del Estado chileno 14.033.798-6, actualmente recluido en el Centro de Detención Preventiva de Lebu, me considero preso político. Me voy solicitar al señor presidente quedarme de pie la primera parte de mi exposición. Primero que nada debo dejar claro a los presentes mi condición innegable de Mapuche. En el segundo lugar, dejaré claro mi condición de militante de la causa Mapuche, así también dejando claro mi condición del movimiento Mapuche más consecuente de los últimos tiempo. Eso es.
Presidente: Según el Código Procesal, puede exponer lo que estime pertinente, luego las preguntas de la defensa, del Ministerio Publico y eventualmente el tribunal.
Adolfo Montiel: Esta defensa compartirá el interrogatorio con el abogado Pablo Ortega.
Presidente: De acuerdo… Puede comenzar a exponer el acusado.
La lucha Mapuche del Lleu-Lleu, una lucha Mapuche y anticapitalista
R. L: Primero que nada, dejaré en claro mi condición de Mapuche, partiendo con relatar una parte de mi infancia, mis estudios básicos, mis estudios secundarios, mi incorporación al movimiento Mapuche, mi reencuentro con mi identidad y con mi mundo. Posteriormente daré cuenta de mi militancia en sí, de mi compromiso en el proceso de reconstrucción nacional de nuestro pueblo, para luego llegar a dejar claro en frente de este tribunal mi condición de militante Mapuche, y con la consiguiente consecuencia de ser un perseguido político por parte de este Estado. Como quiero demostrar y como ha quedado demostrado durante estos tres meses y un poco más que llevamos de juicio, por un lado tenemos una defensa particular y por otro lado tenemos una defensa pública del Estado. Además, como los presentes se darán cuenta, el Estado chileno está interviniendo directamente en este juicio por los señores abogados que lo representan, sumados a ellos los señores fiscales, y por otro lado los señores representantes de las empresas forestales, una de las segundas fuerzas económicas de este país.
En concreto, quiero dejar de manifiesto que el movimiento al cual pertenezco se enfrenta al sistema económico que se pretende instalar en el territorio Mapuche y específicamente en la zona del lago Lleu-Lleu. Entonces quiero dejar claro desde ya de que la situación que nos ha llevado a asumir este juicio es justamente este fin del tratamiento que se viene desarrollando desde hace un tiempo atrás, en donde están involucrados miembros de comunidades Mapuche enfrentados directamente a los intereses económicos que se pretenden y que ya están instalados en el territorio Mapuche. En este caso. intereses de carácter económico forestal, intereses mineros, intereses de las empresas dueñas de las aguas. En concreto es eso que quiero dejar de manifiesto, es una pelea entre los más pobres de los pobres, en este caso somos nosotros los Mapuche, y los grandes grupos económicos que en este caso están siendo representados por el Estado y salvaguardados por ese mismo. Eso quiero dejar de manifiesto.
Presidente: Bien señor. ¿Es eso la declaración que va a prestar?
R. L: Sí señor.
El presidente del tribunal: Señores abogados, pueden empezar el interrogatorio.
La infancia de Ramón Llanquileo: despojo territorial, colonización y pobreza
Adolfo Montiel: Por favor, le vamos a hacer unas consultas. Le rogaría que mire al tribunal para no dejar mal entendido. Por favor no mire a los abogados. Cuéntenos de su niñez, su lugar de nacimiento, su origen, sus padres, señor imputado, por favor.
R. L: Yo soy hijo de Juan Luis Llanquileo Yevilao y Emilia del Carmen Pilquimán Mariñán. Mis abuelos fueron Antonio Pilquimán Lepumán por parte mamá, mi abuela Antonia Mariñán. Y por parte de mi padre, Antonio Llanquileo Carilao y mi abuela Margarita Yevilao Marileo. Son nacidos en Choque, mi familia es originaria de allí, buscando el patrón genealógico puedo decir que mi familia siempre ha sido de allí. Para tratar de situar un poco el lugar donde yo vivo, es una reducción Mapuche que quedo hecha por 1920, 1910, después de haber sido expulsado de lo que se conoce como el fundo Tranaquepe. En ese entonces, era propiedad del Señor Ovalle y que posteriormente pasó a propiedad de los señores Ebensperger.
Soy producto de una familia muy pobre. Mi padre era un campesino, posteriormente trabajó como trabajador forestal en muchos lugares. Mi madre es artesana en lana. En realidad para poder graficar, hay una situación de pobreza que la vivimos durante toda la infancia, puedo decir que soy el cuarto de 7 hijos que tuvieron mis padres. Posteriormente, luego del fallecimiento de mi hermano llegue a ocupar el tercer lugar… Recuerdo una infancia muy dura marcada por la pobreza. Y si no mal lo recuerdo hubo momentos en los cuales faltó la comida, y muchos de los hermanos que vivimos por allí sabemos que durante la dictadura, en los ‘80, la situación de nuestra comunidad era muy grave, y en alguna ocasión solamente se tenía un poco de papa, locro y yuyo, y con eso almorzábamos y sobrevivíamos. Entonces comencé a trabajar por la familia Jorquera, que eran colonos de la zona que habían llegado en los años ‘30 al sector. Y recuerdo haber trabajado para los señores Pablo Jorquera, Gerardo Jorquera, Juan Jorquera, Bruno Jorquera, con quien igual había una relación de trabajador. Por lo mismo conservo bastante respeto por ellos, el trabajo no fue discriminatorio. No es así cuando ingrese al colegio, enseñanza básica. A pesar de que en nuestra población el número de estudiantes que había éramos mayoría los Mapuche. Pero aun así al interior de este colegio había chilenos que nos discriminaban bastante. Puedo decir que hemos sufrido la discriminación también.
Militancia comunista
Posteriormente después de haber terminado la enseñanza básica, me voy a estudiar en un liceo Forestal acá en la comuna, que es el instituto de educación rural, y donde comencé a tener algún acercamiento con gente que supuestamente planteaba la lucha con los pobres. Es así como empecé a vincularme con gente vinculada al Partido Comunista. Me recuerdo haber ingresado a la Juventud Comunista alrededor del año ‘96. Pero a la vez en el liceo recuerdo que había un grupo cultural Mapuche al cual me integro y al cual posteriormente me hago responsable de dirigirlo. Así en el ‘98, donde ya estaba concluyendo la enseñanza media, comencé a verme que había un conflicto, que las comunidades comenzaban a recuperar sus tierras que consideraban propias. En vista de eso yo también comencé a interiorizarme un poco de mi historia, comencé a leer mucho, también comencé a leer en relación a los hechos ocurridos antes de los ‘90, antes de la dictadura militar, y me fui enterando de la situación de persecución y de asesinatos por parte de un régimen dictatorial que podemos considerar como fascista.
El compromiso con el proceso de recuperación de tierras
Si bien es cierto ya comienzo a tener mi formación como profesional, comienzo a interiorizarme de esta realidad de las comunidades donde había desde falta de agua, ni donde pastorear un animal, ni donde sembrar una papa o trigo. Porque si bien es cierto la situación que pasaba en mi lugar, no es distinta de la situación que pasaba en todas las otras comunidades. Eso significaba pobreza y especialmente falta de espacio para cultivar y para criar.
Viendo esta realidad, siento la necesidad a respaldar esta demanda. Porque a raíz de los antecedentes históricos que existían y que existen, esas demandas son justas. También, viendo la conformación del Estado chileno en esta parte del territorio nacional que hoy se conoce, me fui enterando que a nosotros nos fueron arrebatando la tierra a sangre y fuego. Es así como me comienzo a enterar de un señor que se llamaba el coronel Cornelio Saavedra, que había pacificado justamente la provincia de Arauco. En esta pacificación, no obedecía a un hecho, ni a la necesidad de ellos, sino que fue una decisión por parte del Estado, y es así como revisando también antecedentes históricos que el 2 de Julio de 1852 justamente se crea la primera ley en donde se incorpora el territorio de Arauco al dominio del Estado chileno. Entonces buscando todos esos antecedentes, empecé a llegar a la conclusión que el pueblo Mapuche es un pueblo ocupado militarmente, políticamente y administrativamente por el Estado chileno. Por lo tanto, frente a esta situación, encontrándome con otros hermanos en este juicio, la pregunta que personalmente me hago: nosotros si somos un pueblo ocupado por este Estado, ¿este Estado nos dará las garantías por un juicio justo? Es lo que me pregunto. Ahora bien, siguiendo con el relato sobre mis estudios y el proceso de involucrarme, el reencuentro con mi mundo, eso termina alrededor del año ‘98. Desde ya derechamente, me produce la necesidad de apoyar los procesos de recuperación que se desarrollan en la provincia de Arauco y también en la Novena Región.
La declaración de Ramón esta interrumpida en razón del receso judicial. Se sigue la mañana, el jueves 3 de Febrero 2011.
De Cuyinco a Traiguén, a recuperar las tierras usurpadas
Adolfo Montiel: Buenos días don Ramón. Don Ramón, retomando la declaración empezada ayer, podría usted decir al tribunal cuál fue su actividad en relación con el conflicto que usted llama entre el Estado chileno y la nación o pueblo Mapuche.
R.L: Buenos días su señoría, buenos días a todos los presentes en la sala. Retomando lo que ayer relataba a su señoría, principalmente sobre mi infancia, para que se considere a qué tipo de persona se está juzgando… Alrededor del año 1998, fin del año ‘98 específicamente, principio del año ‘99, había un proceso de recuperación de tierra que se estaba desarrollando en la zona, en el sector de Cuyinco, en la comuna de los Álamos, donde la familia Fren reclamaba derecho ancestral sobre su territorio que estaba en mano de Bosque Arauco. A partir de esta fecha, comienzo a visitar esta comunidad, comienzo a visitar su gente, que estaba viviendo en especie de Rukas. Y ya dentro de esta fecha también tome una decisión muy importante que era justamente no hacerme parte o seguirme involucrando en el proceso de chilenidad, es decir, dejé de lado los estudios con el fin de entregarme a tiempo completo a respaldar esas recuperaciones de tierra que se estaban desarrollando específicamente en Coyinco y en otra zona de la provincia de Arauco. Posterior a eso y creo que al mismo momento también, se estaba desarrollando un proceso de tierra en la zona de Traiguén, en donde también fui a respaldar este proceso de recuperación de tierra y así fui integrándome a todo el proceso de recuperación de tierra, que como ayer lo mencionaba, personalmente considero que es un proceso justo, ya que esto se sostiene en dos elementos principales.
Leyes chilenas y postergación Mapuche: la colonización del territorio Mapuche
Dos elementos principales que detonan esos procesos de recuperación de tierra, que detonan la demanda Mapuche. Por un lado el Estado chileno generó una política a través de las leyes, con el fin de ir validando la ocupación, con el fin de ir entregando esos territorios Mapuche a colonos principalmente extranjeros. Algún momento hubo una discusión Mapuche al interior de la elite política de ese entonces, en donde se priorizaba la colonización con extranjeros, ya que esta gente era interesada en el desarrollo y en la industria, y no es así con colonos chilenos que gozaban de muy mala fama, de ser incluso malhechores que se estaban apropiando de esas tierras. En virtud de eso, el Estado comienza a respaldar todas esas acciones a través de las leyes. Como anteriormente, ayer igual lo mencionaba, una de las principales leyes que se dictan es la ley del 2 de Julio de 1852 donde el Estado chileno anexa el territorio Mapuche que hasta este entonces o hasta esta fecha gozaba de autonomía, autonomía que había sida reconocida en diferentes parlamentos por la corona española y el Estado, perdón, el pueblo-nación Mapuche. Entonces la realidad que se venía viendo a finales de los ‘90, era una realidad que se sustentaba en que el despojo había sido amparado por las leyes que habían sido dictadas por el Estado. En ese entonces había que civilizar a los bárbaros, había que civilizar a los salvajes. Eso era el concepto que se venía desarrollando.
Y sucede una situación bien importante, que lo que se conocía como el territorio Mapuche pasó a llamarse territorio de colonización, todo amparado en las leyes. En concreto, la usurpación violenta, la masacre, el genocidio fue amparada por las leyes del Estado chileno. Las cifras hablan por sí solas: 600.000 muertos, otros hablan de 700.000 que le costó al pueblo Mapuche esta guerra de genocidio. En la práctica en que se tradujo eso, eso también está en la memoria histórica de nuestros antiguos, de nuestros Cuifikeche, en donde se dice que venían los chilenos con un ejército muy profesional después de la guerra del Pacifico, venían con fusiles, quemando rukas, asesinando mujeres, matando niños, y en algunos casos quemando familias enteras al interior de sus rukas. Esa realidad se vivió sin mentirles, incluso hasta 1930, 1940.
Entonces para retomar, por un lado tenemos las leyes que dicen que es necesario incorporar el territorio al sur del Bío-Bío al Estado chileno, porque esos territorios tienen recursos naturales, porque esos territorios tienen suelos para la industria agrícola y en ese tiempo esos suelos tenían bosques nativos que se usaron para la construcción de líneas férreas, así como también por la construcción de grandes viviendas principalmente en la capital. Como ya el pueblo Mapuche se nos había arrinconado, se nos había reducido, era necesario una cosa que es transcendental por el Estado chileno, que es civilizarnos bajo su concepto, bajos sus formas. Es así como empiezan a instalar sus primeras escuelas por aquellos tiempos jesuitas y capuchinos en donde se va a estudiar y aprender el idioma castellano, la mayoría hijos de Lonkos y comenzamos a hablar el castellano. Así también nos trajeron su religión, al final llegamos a una realidad en que estamos con un pueblo absolutamente destruido, desestructurado, sin territorio, sin identidad, sin su cultura propia, sin su religión propia. Y es esta realidad que trajo consigo pobreza, miseria, desnutrición, hambre… El Estado chileno no hace más que agudizar toda esa política durante todos esos años. Política que trajo desespero en nuestras comunidades, trajo migración hacia las ciudades, aumentando el cordón periférico en las ciudades, en donde nuestra gente o se ha convertido en delincuentes, o se ha convertido en drogadictos.
Posteriormente a eso, como la reducción hasta el día de hoy sigue tan igual, y en donde el Estado no ha tenido ninguna voluntad política de resolver este conflicto, las comunidades quisieron buscar e incluso nuestros abuelos quisieron buscar resolver este conflicto por la vía legal. Es así como nuestros antiguos fueron a los tribunales de indios, a los Juzgados de indios que eran en Victoria e iban a caballo, se demoraban un día entero, con el fin de reclamar las tierras que le habían sido usurpadas y que habían sido entregados a colonos extranjeros, respuestas que nunca tuvieron. Respuestas que no la han tenido hasta el día de hoy, porque a raíz de toda esta situación de desespero la gente de las comunidades ha hecho propio el derecho a reclamar. Pero lamentablemente ante el reclamo, ¿cuál es la repuesta? Solo para situar el lago Lleu-Lleu, ante la apropiación de los recursos naturales, señoría en el lago Lleu-Lleu si ustedes tienen la posibilidad en algún momento podrán darse cuenta que el 70% o el 80% de la ribera del lago Lleu-Lleu pertenece a las empresas forestales. Sin ir más allá, las empresas forestales tienen más de un millón y medio de hectáreas. O sea, de las dos empresas forestales, una empresa forestal tiene el doble o el triple de lo que tiene en tierra o en territorio todo el pueblo Mapuche. Ese conflicto, esa realidad se ha intentado ocultar aquí.
Por otro lado está en discusión la instalación de empresas mineras en el lago Lleu-Lleu o en la cordillera de Nahuelbuta, qué traerá consigo por las comunidades eso. El lago Lleu-Lleu ya no le pertenece a las comunidades del sector, el 80% de esta agua está en manos de Endesa España. Entonces nuestro reclamo es legítimo, nuestras demandas son legítimas. Eso solo por ver la amenaza directa. Pero por otro lado nosotros vemos la realidad que hay en nuestras comunidades, hay pobreza, hay hambre, hay alcoholismo. Ante esta realidad personalmente yo me he propuesto cambiarla. Yo no soy alcohólico, soy una persona… como unos policías por allí, no sé si bien intencionados, dijeron, sí efectivamente Ramón es una persona respetada, Ramón es una persona trabajadora, como no iban a poder llegar a esta conclusión si todos los días me vigilaban, todos los días me vigilaban.
En concreto, quiero llegar a este punto: a la policía y los señores fiscales se les olvidó decir que mi casa todavía tiene piso de tierra, de que en mi espacio apenas tengo una colchoneta para dormir. Pero no es el momento de venir a victimizarse, yo solamente quiero dejar de manifiesto la realidad que hay, la realidad que tenemos, entonces ante esta realidad personalmente yo me he propuesto intentar cambiarla, pero no bajo la lógica actual. Su señoría, a nosotros como pueblo indígena nos han negado todo. No tenemos ni siquiera la posibilidad de hablar nuestra propia lengua, no podemos hablar de fuerza, de espíritu, que hay en la tierra, de expresar nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo, porque no sabemos si nos van a entender.
¿Quiénes son los terroristas?
En concreto, hay dos realidades, hay dos mundos, el mundo chileno que nosotros lo definimos como el mundo occidental, que tiene otra forma de ver la vida, que tiene otra forma de ver el mundo, y el mundo nuestro en donde nosotros tenemos otra forma de ver el mundo, tenemos otro concepto, donde nosotros no queremos destruir nuestro mundo en que estamos, nosotros queremos defender lo que consideramos nuestra madre, la Nuke Mapu. Eso es lo que nosotros queremos defender. Los menokos se están secando, menoko significa pantano, los montes se están secando. A nosotros hoy día se nos quiere, y los señores fiscales se han encargado de decirnos que somos terroristas, que somos terroristas, resulta tan irónico. No sé, no encuentro palabra para definir este concepto, ¡terrorista nosotros! ¡Entonces qué sería Cornelio Saavedra, qué sería Hernán Trisano!
Memoria e historia de la autonomía Mapuche
Adolfo Montiel: Don Ramón perdone que lo interrumpa, pero querría hacerle una consulta respeto a lo que acaba de exponer. Usted habló de algunos tratados o parlamentos que habría celebrado la nación-pueblo Mapuche con la corona española e incluso con la naciente república chilena. ¿Podría usted, si es que se acuerda, nombrar algunos de esos documentos jurídicos?
R. L.: Sí. Yo creo que eso es también parte de la cultura general que se ha pretendido ocultar, la historia de los parlamentos entre la corona española y el pueblo Mapuche. Y posteriormente tengo entendido, si no me equivoco, se hizo con posterioridad a la conformación de Chile como República. Recuerdo el parlamento de Quilín en 1641, en esa fecha aproximadamente, posteriormente el parlamento de Tapihue, viendo un poco la historia y revisándola alrededor de 1774. Este parlamento resulta interesante, porque la corona española reconoce una frontera con el pueblo Mapuche, que es la frontera del Bío-Bío, en donde efectivamente al pueblo Mapuche se le reconoce su autonomía y por consiguiente su libertad. Y después tengo entendido que se hizo un parlamento con el Estado chileno que en este momento no lo recuerdo. Pero eso debería hacer parte de la cultura general tanto de nosotros como Mapuche, como de la sociedad chilena, si es que existía esta voluntad de conocer esta parte de la historia.
Resistencia a la hegemonía forestal en territorio Mapuche
Adolfo Montiel: Don Ramón, ¿podría usted relatar al tribunal, frente a este diagnóstico que usted ha señalado tan claramente, cuál fue la actitud concreta de las comunidades Mapuche donde usted se inserta?
Tribunales y CONADI como instancia insatisfactoria de resolución de las demandas Mapuche
R. L.: La vía para recuperar esas tierras robadas, mal adquiridas hasta el año ‘95, ‘96, incluso hasta la fecha, es la vía legal. Pero esta vía legal lamentablemente no tuvo respuestas para las demandas de las comunidades, ¡no tuvieron respuestas! O si han tenido respuestas en el último tiempo, ha sido de acuerdo a las formas como el Estado ha decidido. Eso significa que, si bien es cierto el Estado ha hecho unas devoluciones de tierras, unas compras de tierras, la mayoría de los casos, no se devuelven las tierras que se demandan y que están alrededor de una empresa forestal. Sino lo que ha hecho el Estado chileno es tratar de sacar a los mapuches y llevarlos a otros lugares en donde están entre medio de parceleros chilenos y en donde la gente se suma y se sumerge en los que es la sociedad dominante de este lugar, o sea la chilenidad.
La hegemonía Forestal
A. M.: Don Ramón, usted nombró una empresa forestal que tiene más tierra que el pueblo Mapuche, ¿qué empresa es esta?
R. L.: Esta empresa es Bosque Arauco.
A.M.: ¿Y hay otras empresas que tienen tierras dentro de lo que usted llama territorio del pueblo Mapuche?
R. L.: De hecho, uno de los señores que está aquí es representante de una empresa que es Forestal… No me queda claro todavía si este hombre representa a Forestal Mininco o Forestal Crecex. Pero en el caso particular de Forestal Mininco es una empresa que nos debería llamar la atención en qué tiempo se hizo sus recursos. Dentro de este mismo juicio ha quedado claro que por lo menos las propiedades en el sector de Choque, han pasado a mano de las empresas forestales alrededor de 1979, en pleno régimen militar. Como bien es sabido, el régimen militar priorizó la entrega de esas tierras a las empresas forestales, haciendo un especie de remate pero que en la práctica parece como un regalo, porque si bien es cierto el decreto 701, que es un decreto de fomento a la actividad forestal, resulta que a las empresas forestales el Estado chileno las benefició con este decreto, en donde se cubría casi el 100% de los costos para la implantación de esas plantaciones forestales. Entonces tenemos a Forestal Mininco con un patrimonio gigantesco. Aquí también durante el juicio nos pudimos dar cuenta que los señores, si no me equivoco, el jefe de área, de la provincia… o de la zona, vino a dejar claro que ellos eran dueños de muchas tierras en la provincia. Por otro lado tenemos Forestal Volterra, que también tiene un patrimonio muy interesante. Pero su señoría, aquí hay otra situación que igual se ha quedado, o que se ha pretendido silenciar, hay una política del Estado que ha definido Chile como un país forestal. ¿Qué significa eso? Aumentar la producción por exigencias de los mercados internacionales tanto de celulosa y otros derivados de la madera. Entonces, el Estado también como el primer momento, solo benefició a las grandes empresas con el decreto 701 y posteriormente que modificaron este decreto 701, en donde se dijo tenemos que beneficiar también al pequeño campesino. Es así como la mayoría de los campesinos, producto de la modificación que se da por establecer plantaciones forestales, han ido plantando sus tierras. Pero la producción final ¿donde está terminando? En los grandes consorcios agrarios, grandes consorcios madereros que a la vez tienen inversiones en distintos ámbitos: Copec, Falabella por nombrar algunos.
A. M.: Don Ramón, frente a la presencia de los grandes grupos forestales ¿qué hace el pueblo Mapuche?
Forestales y falta de agua
R. L.: La destrucción… Eso trae directamente la destrucción de la vida Mapuche y del mundo Mapuche. Se han adueñado de nuestros cerros ceremoniales, han secado las vertientes de donde las comunidades extraen agua. Se me viene a la cabeza inmediatamente esta situación, que en este momento, en alrededor de veinte comunas o más hay camiones de aljibes repartiendo agua. Por ejemplo: Collipulli. Uno se preguntara ¿por qué Collipulli? Lumaco, Purén, Galvarino son comunas en que en este mismo momento andan camiones aljibes repartiendo agua. ¿Por qué? Porque las empresas forestales ocuparon el cerro donde salían estas vertientes. Ahora uno se pregunta qué más produce el establecimiento de un bosque de pinos o eucaliptos. Y yo creo que aquí no es necesario a lo mejor entrar a relatar por que unos podrían decir “no, son inventos”. Su señoría, creo que en cotidianidad por allí, en algún momento ha tenido la oportunidad de entrar a esos bosques, a esos bosques de las empresas forestales en donde no existe más que pinos y eucaliptos. No hay árboles que nosotros consideramos nativos, en las quebradas no hay medicina que para nosotros es importante. En concreto, ha traído unos problemas tan graves que en algunos lugares y en algunas zonas hay comunidades que están desapareciendo. Ahora uno se podría preguntar ¿Son inventos? ¿Nosotros estamos magnificando el problema? Eso es así.
El Estado chileno, un Estado al servicio del capital
A. M.: Don Ramón, dentro de este conflicto que nos ha contado, ¿cuál fue la actitud del Estado chileno?
R. L.: Lamentablemente, el Estado chileno desde su inicio fue dirigido por la oligarquía criolla, que siempre buscó velar por sus propios intereses. Respuestas positivas entonces para nosotros como pueblo y para las comunidades, ¿podrá haber? ¿Podrá haber respuestas positivas cuando el Gobierno, a través de sus fiscales en conjunto con las empresas forestales, no hacen más que criminalizar las demandas de las comunidades? Pero no resulta casual que esta respuesta ha sido así, si en el fondo, y eso es una apreciación personal, el Estado chileno no es más que un instrumento de los grandes grupos económicos. Muchos dirán “¡que radical esta postura!”. ¿Quienes mandan en este país? ¡Los grupos económicos!
Negación, represión y criminalización de las expresiones políticas Mapuche
A. M.: Don Ramón, ¿en qué forma criminalizan?
R. L.: Primero ellos parten acusando a nosotros de que somos violentos. Pero se han olvidado de todo el daño que nos han hecho a nosotros. ¿El Estado en algún momento se ha puesto a analizar su política en relación a nosotros? ¿Acaso no es violencia alcoholizar a nuestra gente? ¿Acaso no es violencia mantenernos en cárceles al aire libre que son las reducciones? ¿Acaso no es violencia que nos nieguen nuestra propia lengua? Nuestros padres decían que cuando nosotros llegamos a la escuela, nos obligaron a hablar el castellano. Y toda vez que hablábamos nuestra lengua, los profesores nos castigaban. Hoy día ¿qué se dice? No todos los que van a los Nguillatún o que andan participando en las cuestiones Mapuches, o los evangélicos por ejemplo, dicen eso es brujería. ¿Brujería? Pero, ¿quién ha acunado este concepto? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿eso es violencia? Y nos respondemos, eso es violencia.
Nos han negado todos nuestros derechos políticos y territoriales durante todos estos años y el Estado no ha hecho absolutamente nada. Es más, se ha hecho cómplice de los atropellos que han existido en contra de nuestro pueblo. Pero ¿de qué forma? Todavía siguen matando. Todavía siguen matando. Sus agentes siguen matando cobardemente, por la espalda, y sin posibilidad de defendernos. ¿Alex Lemún? Muerto. ¿Matías Catrileo? Muerto ¿Mendoza Collío? Muerto. ¿Por qué? Por intentar recuperar espacios usurpados. ¿Eso es violencia? Y a nosotros nos vienen a decir que somos terroristas. Su señoría, nosotros no tenemos nuestras manos manchadas con sangre. Nuestra lucha no ha sido más que defender lo nuestro. Ahora, en relación a eso mismo, al asesinato por la espalda, resulta, incluso llega a dar risa, a nosotros por encabezar una lucha, por desarrollar una idea que apunta a que nosotros tenemos que tratar de sacudirnos de toda esta situación, de pobreza, de toda esta situación de miseria, por portar esta propuesta, por llevarla a las comunidades, el Estado a través de sus fiscales está pidiendo condenas por más de 103 años. En cambio por el carabinero, el señor Walter Ramírez, que asesinó por la espalda a Matías Catrileo, le dieron tres años firmando. La pregunta es: ¿quiénes son violentos? ¿Quiénes?
A. M.: Pero en la zona en que usted vive y trabaja, concretamente ¿qué acción realizó el Estado chileno de lo que usted nombra criminalización?
R. L.: A partir del año ‘99, cuando yo comienzo a tener participación en estos procesos de lucha, y de hecho las comunidades alrededor del lago Lleu-Lleu comenzaron a demandar tierras usurpadas, incluso al interior del propio título de Merced, que fueron títulos entregados posteriormente a la reducción, comenzaron a ser perseguidos, algunos encarcelados. Y las demandas que estas comunidades tenían fueron criminalizadas con la consecuente militarización de la zona del lago Lleu-Lleu. Aquí mismo ha quedado de manifiesto que Carabineros de Chile tenía dos campamentos militarizados en dos puntos. Uno en el lado norte del lago Lleu-Lleu y otro en el lado sur del lago Lleu-Lleu. Y además todo un trabajo de inteligencia entre comillas, que ha quedado de manifiesto en este tribunal también, en donde el Gobierno puso gente altamente especializada formada en el FBI norteamericano, algunos formados -según lo que dice la prensa- en el Mosad israelí, incluso con fiscales formados en el FBI. Entonces ha sido la repuesta del Gobierno: militarizar, perseguir, y eso ha ocurrido en la zona alrededor del lago Lleu-Lleu, hecho que no es la excepción.
Pablo Ortega: ¿Y la militarización, según usted, fue realizada solo por Carabineros?
R. L.: Hay una cosa también que ha sido tapada pero que de alguna forma quedó en evidencia también, que cuando las empresas forestales veían amenazados sus intereses, contrataban guardias, guardias de dudosa, dudosa reputación. Pues aquí mismo en este tribunal ha quedado de manifiesto que eran ex militares, ex carabineros. Incluso hay una empresa de seguridad que prestaba servicio a las empresas forestales y estaba dirigida por un señor de apellido Iturriaga Neuman. Entonces tendríamos carabineros, la guardia privada de las forestales y además todo el trabajo de inteligencia, que como vimos en este tribunal, lo realizaba personal de la Policía de Investigaciones. Y además en su momento, en el lago Lleu-Lleu, fueron puestos en algunos puestos, personal de la Armada de Chile. Entonces esta realidad efectivamente existía y ahora no tango conocimiento, puesto que debe hacer alrededor de dos años que estoy en prisión. Desconozco si esta realidad continúa.
Itinerario social, cultural y político de un militante Mapuche: los caminos hacia la formación de una conciencia Mapuche
P.O.: Perfecto. Usted dijo que era del sector Choque, ¿Ha vivido siempre allí o se ha cambiado de domicilio? Cuéntenos de eso.
En Traiguén: reencuentro con la identidad y cultura Mapuche
R. L.: La mayoría de mi infancia estuve en Choque. Posteriormente me fui a estudiar en el instituto de los Álamos. Y en el instituto de los Álamos había un régimen de internado. Uno se quedaba todos los días de la semana. Inclusive se nos otorgaba la posibilidad de quedarnos los fines de semana para gente que no teníamos recursos para viajar. Entonces después de eso, terminada la enseñanza media y por razón personal, no seguí mis estudios. Comencé a apoyar algunos procesos y de repente volvía a ver a mis padres. Después por el año 2000, me fui por allí en la zona de Traiguén, me encontré una compañera, una pareja y me puse a vivir en esta zona durante un tiempo. Creo del año 2000 al 2005. Pero así también venia de repente a mi casa a ver a mis padres. Y bueno, allí en Traiguén, la compañera era justamente hija de un Lonko, era nieta de machi y de hecho en esta zona, en este lugar, pude aprender más de mi mundo, pude aprender de la religiosidad Mapuche, pude aprender de la cultura y es la razón por la cual conservo un gran cariño por este lugar. La verdad es que anteriormente yo desconocía, hasta los 17 o 18 años, si era Mapuche o no. Porque eso es la realidad hoy día, a la mayoría de los hermanos Mapuche, si uno les pregunta “¿tú qué eres?”, “no, yo soy chileno”. Pero la realidad es otra. A pesar de que a nosotros se nos ha querido negar nuestra cultura, se nos ha querido negar incluso nuestra historia, seguimos siendo Mapuche. Entonces viví un tiempo allí y después seguí ayudando en algunos lugares donde podía ayudar a las comunidades, conociendo más la realidad y tratando también concretamente en Traiguén de aportar con mi esfuerzo al proceso que se estaba desarrollando allí, proceso de recuperación de tierra. Y allí justamente nace mi hijo.
P. O.: Señor Llanquileo, además de vivir en Traiguén, ¿usted vivió en otro lado? ¿Ha estado en otro lado?
R. L.: Como aquí ha quedado de manifiesto por una cuestión de moral, estoy tratando de decir la verdad. Durante este tiempo en Traiguén, tuve la oportunidad de conocer algunas realidades más allá de mi pueblo y recibí una invitación a un encuentro de organizaciones sociales e indígenas en Buenos Aires, Argentina. Y a partir de allí, comienzo a tener algunas relaciones con… Bueno, de hecho en este encuentro participaron hermanos de distintos lugares, distintos países con los cuales establezco relaciones. Pero me quedo un tiempo a conocer la realidad de los barrios pobres de Argentina. Y hay una cosa súper anecdótica, según la visión que tenían de nosotros los negros, de piel morena, los de piel oscura, solamente estábamos condenados a la pobreza, pero allá en Argentina en los barrios vi gente de ojos rubios, o sea de ojos verdes, cabello rubio, que estaban en medio del basural, seleccionando cartones y latas. Después de eso, conocer un poco esta realidad, comencé a… producto de los contactos con alguna gente de las organizaciones indígenas principalmente de América Latina, comienzo a hacer un viaje largo y comencé a vivir y a estar algún tiempo en algunos lugares.
Con los pobres y los indígenas de America Latina
P. O.: ¿Podría decirnos en qué lugares estuvo?
R. L.: Posteriormente a Argentina, estuve en Bolivia para conocer el movimiento indígena y principalmente la realidad de algunos pueblos indígenas: Quechua, Aymara y Guarini, que se agrupan en torno al movimiento indígena Pachakuti. Estuve un tiempo allí, después posteriormente, como había otra realidad importante, el movimiento indígena tenía una fuerza importante en Ecuador, fui a Ecuador a algunas comunidades. Y posteriormente hubo un encuentro de jóvenes indígenas en Venezuela, estuve un tiempo allí, conocí algunas experiencias que se estaban desarrollando en este entonces, ya sea experiencias organizativas del movimiento popular, también algunas experiencias organizativas que se estaban dando en los pueblos indígenas, tuve la oportunidad de conocer una realidad muy distinta de la de aquí. Allá los indígenas en Venezuela tienen la posibilidad de estar en la Asamblea Nacional, son parlamentarios. Y si bien es cierto que sus demandas son reconocidas. Incluso hay una cosa bien importante, a pesar que algunos pueden tener disidencia con el gobierno venezolano, el gobierno Venezolano respeta el convenio 169, le da protección a los pueblos indígenas. También pude ver la experiencia que el gobierno estaba desarrollando en los barrios, por ejemplo la oferta de estudios para algunos adultos, conocí su sistema de distribución de mercadería, sistema de mercado, conocí su sistema de salud, y posteriormente volví a Chile, si no mal lo recuerdo, en abril-mayo del año 2006. Volví a Traiguén, la relación con mi pareja ya estaba mal. Y en el año 2007 falleció mi padre y del primer momento mi hermana, por la cual tengo mucha consideración, Natividad, acompañó a mi mamá en su primer año de viudez. Y en el año 2008 yo comencé a decidir volver a mi lugar, volver a mi origen, tratar de trabajar el suelo que tenemos como familia. Llegue acá si no me equivoco en el mes de mayo, llegue específicamente en Choque.
P. O.: ¿Estuvo usted en Colombia?
R. L.: Pasé por Colombia en dos ocasiones: para ir a Venezuela desde Ecuador […] Pasé por los pasos fronterizos donde timbraron mi pasaporte […]
P. O.: Es decir que usted ingresó a todos esos lugares con su pasaporte. ¿Y qué pasó con este pasaporte?
R. L.: Este pasaporte se me perdió cuando participé del funeral del hermano Matías Catrileo en la ciudad de Temuco.
[…]
P. O.: ¿Tuvo algún otro problema con la justicia?
R. L.: Sí, como anteriormente le contaba, había participado de las primeras recuperaciones de tierra de Cuyinco, si no me equivoco en el año ’99, fui detenido junto a otras 30 personas por usurpación de tierras. Posterior a eso, alrededor del año 2001-2002, no recuerdo bien la fecha, estuve detenido en mi domicilio también, en Choque, la Policía de Investigaciones, donde solamente fui detenido. Después mientras estaba en Traiguén, mientras estaba participando de un proceso de recuperación en Traiguén, por allí hubo un incidente con un señor de apellido Reiman. Posteriormente, el año 2004-2005, hubo el tema de la tenencia ilegal de armas y municiones como comentaba anteriormente, donde el tribunal de garantía de Victoria me sancionó […]
Adolfo Montiel: Anteriormente, ¿ha participado en algún enfrentamiento con carabineros?
R. L.: En la comuna de Traiguén, en el sector de Temulemu, Didaico, Ruka Trapa, en medio de esas tres comunidades, hay un fundo que se conoce como Santa Rosa, de propiedad de los señores de Mininco. Y hace tiempo que esas comunidades estaban demandando este fundo por pertenencia ancestral y había movilizaciones en torno a esta demanda. En una de esas movilizaciones se produjo un enfrentamiento con carabineros, creo que duró todo el día, en el cual yo participé. Y en esta ocasión, un carabinero me tiró un disparo en la cara, en donde quedo con el problema de ojo, que casi perdí el ojo derecho. Por eso tengo una mirada mala.
A. M.: ¿Recuerda en qué fecha fue eso?
R. L.: Creo que fue en el año 99-2000.
[…]
Una lucha por el derecho a la cultura
En defensa de la Nuke Mapu
Pablo Ortega: Usted en su declaración nos habló de la Nuke Mapu, ¿podría señalar a este tribunal cuál es la cosmovisión respecto a este concepto y a qué se refiere?
R. L.: Disculpe su señoría, el tribunal debería tener alguna persona que ayude a entender este tema, que es bien complejo. Pero voy a tratar de hacerme entender sobre este tema específico. Antes que nada, para nosotros la tierra es nuestra madre. Nosotros no podemos decidir sobre la explotación de algunos recursos que tiene nuestra madre, considerándonos nosotros los Mapuche uno más dentro de lo que conocemos como el mundo. Y eso corresponde Nitrofen Mognen. que es la vida y la diversidad existente en la tierra donde están los bosques, agua, los animales, los espíritus, los Ngnen como decimos nosotros, en donde también están todos los que corresponden a los dueños de agua. Los Ngnen, por ejemplo, podemos hablar de Lulul Mawida, Ngnenko, Mawida, significa monte, Ngnenko significa espíritu del agua.
Y tenemos por otro lado el mundo no tangible, el mundo espiritual. Dentro de eso también están otras fuerzas que se podrían definir, para que las cosas se entiendan, como fuerza negativa, positiva, el bien, el mal. En donde nuestra madre tan destruida, a dejar los esteros sin agua, los ríos secándose, en donde no hay montaña. Nuestro mundo como hombre Mapuche también se pone mal […] Hoy en día la mayoría de los Mapuche, como decimos nosotros, se han “awinkado”, el hombre llega hoy día y corta un árbol, destruye todo sin pensar que no decidamos sobre la tierra. Y además hay una cosa importante, que nosotros siempre estamos pensando, que es el futuro. Si la destrucción de la tierra, en donde se destruye los bosques, se secan aguas, ¿qué queda para nuestros nietos?
[…]
Entonces lo que nosotros hoy día queremos es que primero que nada, el Mapuche sea Mapuche, Ma-pu-che. Mapu, tierra, Che, gente. Un Mapuche sin tierra no es Mapuche. Nosotros, como parte del mundo Mapuche, y creo conocer una parte de este mundo, creemos que si no hay tierra, estamos condenado a la desaparición. ¿Por qué? Anteriormente igual decía que la reducción, la pobreza llevada que nuestra gente emigra en la ciudad. Uno dirá que en la ciudad puede seguir siendo Mapuche, puede hacer Nguillatún en la cancha de fútbol, por allí. Nosotros creemos que sobre el espacio donde están nuestros antepasados, donde vivieron nuestros abuelos, donde vivieron todas las generaciones antiguas, es allí donde nosotros debemos estar. Entonces la defensa de eso es necesaria, porque es la defensa de nuestra madre.
Pablo Ortega: Quisiera que nos aclare el concepto de Nguillatún y por qué se debe hacer en los lugares que nos ha señalado.
M. P.: Objeción su señoría. Hemos tenido la paciencia de escuchar durante dos días preguntas sobre la cosmovisión de la etnia a la cual pertenece el imputado, pero en general son todas preguntas absolutamente impertinentes que no dicen relación con este juicio. Y ahora la pregunta sobre el Nguillatún no tiene ninguna relación con ninguno de los hechos de este juicio.
Adolfo Montiel: No es un tema de paciencia, es un tema de justicia, de equidad. El tribunal tiene que ponderar adecuadamente todos los elementos y dentro de eso, elementos culturales, jurídicos y de derechos consuetudinario importan para aclarar los hechos de los cuales ha sido acusado el imputado. El acusado tiene una cultura distinta y por lo tanto debemos escuchar.
Presidente del tribunal: Resolviendo la incidencia planteada, estimando el tribunal que la declaración del acusado hace parte de los medios de defensa consagrada tanto en nuestro Código Procesal como en normas constitucionales, estima el tribunal en este sentido que sería limitar el ejercicio de interrogatorio sobre hechos que pueden aclarar hechos que tienen que ver con la causa.
La lucha por el Nguillatun
R.L.: Antiguamente, los Nguillatún se hacían en lugares sagrados, principalmente cerros conocidos como Tren-Tren. Estos cerros, como ya señalé, en su mayoría están en manos de forestales. Para hacer un Nguillatún se requiere de muchas cosas, entre estas, alguna medicina, un árbol sagrado que es el rewe, canelo. También se requiere de humedales, que tampoco existen en gran parte de la zona ocupada por empresas forestales. Y como le decía, esa es una ceremonia religiosa, como una misa para la gente católica o un culto para la gente de religión evangélica. El Nguillatún se necesita alguien para organizarlo. En mi caso particular y por experiencia propia, en 2006, 2007, desde esta fecha me correspondió asumir la responsabilidad de Ulmen. Es decir que tengo que buscar y convocar a la gente para hacer Nguillatún. Y allí hay una cosa que resulta bien extraña, los señores fiscales y la policía, de hace mucho tiempo, lamento que no han dado a conocer al tribunal este elemento para juzgar bien.
Como decía, alrededor del año 2007 me ha correspondido asumir esta responsabilidad y como Ulmen he encabezado específicamente la actividad de Tren-Tren, que está en el lago Lleu-Lleu. Y en el 2007, 2008 y en marzo del 2009, organicé los Nguillatún. Así también, como he mencionado que estos Nguillatún se hacen en lugares sagrados, y allí en la parte de Tren-Tren la Forestal Mininco es su dueño. A lo mejor según la concepción occidental se puede decir que estamos incurriendo en una ilegalidad, pero nosotros tenemos otro concepto, que es hacer uso de nuestro derecho a desarrollar nuestra cultura, nuestra religiosidad y nuestra espiritualidad. Y dentro de lo mismo, en el año 2008, en octubre de 2008, nosotros también, y yo principalmente como Ulmun del lugar, invité la gente a hacer un Nguillatún en el predio que nosotros estábamos demandando, el predio la puntilla de Tranaquepe. Efectivamente nosotros hicimos un Nguillatún en este lugar, porque justamente en este lugar se juntan dos Trayenko, que son caídas de agua. Entonces el tema es que hicimos un Nguillatún, que eso, como lo decía, requiere mucha preparación, mucho trabajo, que va desde empezar a hablar de persona a persona, explicar la idea de hacer un Nguillatún para recuperar nuestra lengua, nuestra identidad, practicar nuestra religiosidad. Después está ir hablar con la machi. Posteriormente, una vez que se tiene una fecha confirmada, invitar la gente. Es un trabajo que puede demorar una semana, hay que hacer ramada, buscar los alimentos, buscar el Rewe, el lugar donde la Machi concentra su actividad, su Ruparahue como se conoce también.
Entonces eso requiere mucho esfuerzo. Y la actividad misma, el Nguillatún, dura como dos días, se puede empezar un día sábado a las 11 o 10 de la mañana y terminarse el día domingo alrededor de las 5 de la tarde, considerando que toda la noche hay que estar de pie, porque se convocan los espíritus que entregan un mensaje, especialmente que los Mapuches tienen que retornar a caminar por un solo camino, que es el camino de sus antepasados y que se conoce como Kimun Ruka. Entonces eso es la actividad del Nguillatún.
Pablo Ortega: ¿Y quién puede participar en los Nguillatún?
R. L: Principalmente la gente que tiene ya un apego a su cultura, gente que cree en la religiosidad y espiritualidad de nuestro mundo Mapuche. Y en algunos casos algunos chilenos que consideran mucho respeto por esta actividad.
[…]
Hacia un hombre Mapuche autónomo
P.O.: Quiero ahora cambiar un poco de tema. Usted nos dijo que estuvo viviendo en Traiguñen y luego se volvió a Choque. ¿Usted en qué ha trabajado? ¿Cómo se ha ganado la vida?
R. L.: En principio he trabajado principalmente en la agricultura, trigo, papa, poroto y la mayoría de los cereales, por una razón bien importante. Yo soy creyente que el Mapuche es una persona bien trabajadora, el Mapuche es una persona que puede hacer una vida distinta y no depender de la orientación del Estado, no depender de proyectos, no depender de migajas, sino que uno debe buscar la forma de sobrevivir con el esfuerzo propio. Y en virtud de eso también, y como en mi caso, como soy un dirigente de hecho, tengo que mostrar una actitud de ejemplo. Si yo exprimo la necesidad de mi pueblo, que busque la reconstrucción, que busque su autonomía, que la autonomía no es solo material, pero también que el Mapuche busque su propio pensamiento, eso significa trabajar en una línea política y buscar formas que sea adecuadas a la cosmovisión Mapuche […] Es así como al final del 2007, por allí, en Traiguén, nos conseguimos con otros hermanos la forma de cómo sobrevivir a partir de trabajar la agricultura. Entonces nos hicimos un banco aserradero, que el motor lo aportó un hermano, y por allí conseguimos algunos fierros, restos de rieles de línea férrea. Y conseguimos hacer un banco. Con ese banco trabajamos un tiempo en la zona de Traiguén que en ese tiempo era propiedad de un italiano, no recuerdo su apellido, fundo que había sido traspasado a la comunidad de Renico Puñahuen, comunidad que queda cerca de allí por Capitán Pastene, Lumaco. Ese predio había sido entregado por la CONADI y tenemos un resto de bosque de pino. Y nosotros con un Lonco de apellido Pillamán acordamos de trabajar a media y acordamos trabajar en ese lugar.
[…] Y después volví a mi tierra, empecé a levantar una rukita al lado de mi mama, porque igual mi dinámica y mi forma de ser es distinta a la de una persona de más edad. Entonces quise vivir aparte y me puse a vivir aparte. Comencé a cultivar la tierra, hice chacra y por allí también unos policías dijeron la verdad, yo trabajaba mucho junto a otras personas.
P. O.: ¿Usted mismo hizo su Ruka?
R. L.: Sí, yo tengo la ventaja en relación a otros hermanos Mapuche, sé hacer muchas cosas, sé sembrar, hacer casa, se trabajar en la agricultura, hacer cerco, he trabajado un poco en soldadora. Estoy capaz cumplir múltiples funciones y trabajo mucho.
[…]
La tarde del jueves 4 de febrero, el Ministerio Público empieza su contrainterrogatorio a Ramon Llanquileo. Es el fiscal Andrés Cruz quien lo lleva a cabo.
[…]
El Weichafe
M. P.: ¿Qué es un Weichafe desde su apreciación?
R.L.: Desde mi apreciación, un Weichafe, yo personalmente lo entiendo como una persona sana, de partida sana, que no sea viciosa, que no tome alcohol, que ojalá si fuma que no fume, una persona desinteresada en lo material, una persona que trabaje, como yo digo una persona que sude en la gota para poder sobrevivir, una persona que tenga formación, que trata de formarse, que trata de conocer cada día su mundo, que es el mundo Mapuche. Eso para mí es un Weichafe. Y si usted me pregunta si hay Weichafe en esta coordinación de comunidad (refiriéndose a la CAM), yo le digo “sí, hay Weichafe”.
M. P.: Señor acusado, usted ha mencionado que había renunciado a su proceso de chilenizacion para entregarse al proceso de reconstrucción del pueblo Mapuche, ¿No es cierto?
R. L.: Yo creo que eso es un proceso que no está acabado.
M. P.: ¿Pero en eso está don Ramón?
R. L.: Justamente la cárcel en estos tiempos me ha permitido mucho más acceder a los libros y me he formado un poco mejor y estoy en eso justamente.
[…]
La CAM, Llanquileo y Llaitul
M. P.: ¿Y su función es la de dirigente de la Coordinadora Malleco?
R. L.: Como anteriormente me referí, esto no ha sido por una decisión personal. Cuando yo encabecé Nguillatún, como decimos nosotros los Mapuche, los Pulonko, los espíritus que nos mandan, que nos ordenan, a mí me designaron como Wengnen, como mayor, es decir cumplo una función de organizar y de dirigir ceremonias religiosas.
M. P.: Señor acusado, ¿usted es dirigente de la Coordinadora Malleco?
R. L.: Sí, efectivamente, puedo decir que como Wengnen, hago mi aporte en el proceso de reconstrucción.
M. P.: ¿Y hay otras personas que a usted lo eligieron para ser dirigente?
R .L.: Como lo decía anteriormente, no es una decisión de personas que me eligen a mí. Y eso es una cosa muy íntima que lo tenía guardado, incluso unos hermanos no saben, solo mi familia sabe que yo dirijo y he sido elegido con esta función.
M. P.: La pregunta es la siguiente don Ramón: ¿usted fue elegido por otros para desarrollar la función de dirigente que usted nos ha comentado?
R. L.: No, por otras personas no, de carne y hueso, no. He sido elegido así como son elegidas las Machi por fuerzas, espíritus que acompañan, ellos me eligieron a mí.
M. P.: ¿Otro Weichafe dentro de la organización es don Héctor Llaitul?
R. L.: Efectivamente, según la escala que yo manejo, Héctor sí lo puedo considerar un Weichafe.
M. P.: Es también un dirigente, ¿no es cierto?
R. L.: Sí por supuesto.
M. P.: Es un líder de la coordinadora Malleco, ¿no es cierto?
R. L.: Es que aquí volvimos a lo mismo que anteriormente le planteaba, cómo entendemos el funcionamiento tanto de organizaciones chilenas, occidentales, que tienen comúnmente sus líderes, comúnmente sus presidentes, sus secretariados, etc. En el mundo Mapuche es otra la forma de funcionar. Ahora, es distinto cuando hay personas que se van destacando y la misma gente lo va reconociendo. Pero eso no significa que sean líderes absolutos, eso no está dentro de nuestro concepto y nuestra forma de entender el mundo.
M. P.: ¿Usted es de la idea que aquellos que están ocupando las tierras robadas se tienen que ir?
R. L.: En mi caso particular, es justamente nuestro conflicto con las grandes empresas. En este caso, el conflicto de Choque es un conflicto entre las comunidades y las empresas forestales.
M. P.: Otros miembros de la Coordinadora Arauco Malleco le han reconocido a Don Héctor la calidad de líder, ¿no es cierto?
R. L.: Yo tengo entendido de que Lonkos, Werkenes, incluso Machis, y podría decir varias Machis le han dado un reconocimiento de persona que lucha por su gente. No lo sé si le han dado un reconocimiento tan explícito que él es un líder, no lo sé.
M. P.: Don Ramón, su pueblo fue expulsado del fondo Tranaquepe, ¿no es cierto?
R. L.: Una parte muy pequeña de mi pueblo, porque mi pueblo es muy grande.
M. P.: Tiene razón don Ramón, parte de su pueblo fue expulsado del fondo Tranaquepe, ¿no es cierto?
R. L.: Sí, de acuerdo a los antecedentes históricos que existen y de acuerdo a la memoria de nuestros antiguos, eso es así.
M. P.: Por lo tanto, de ser un territorio ocupado, tiene que recuperarse, ¿no es cierto?
R. L.: Efectivamente.
fuente radio.uchile.cl
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE





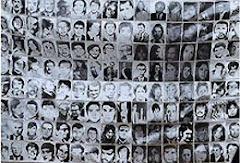


No hay comentarios.:
Publicar un comentario